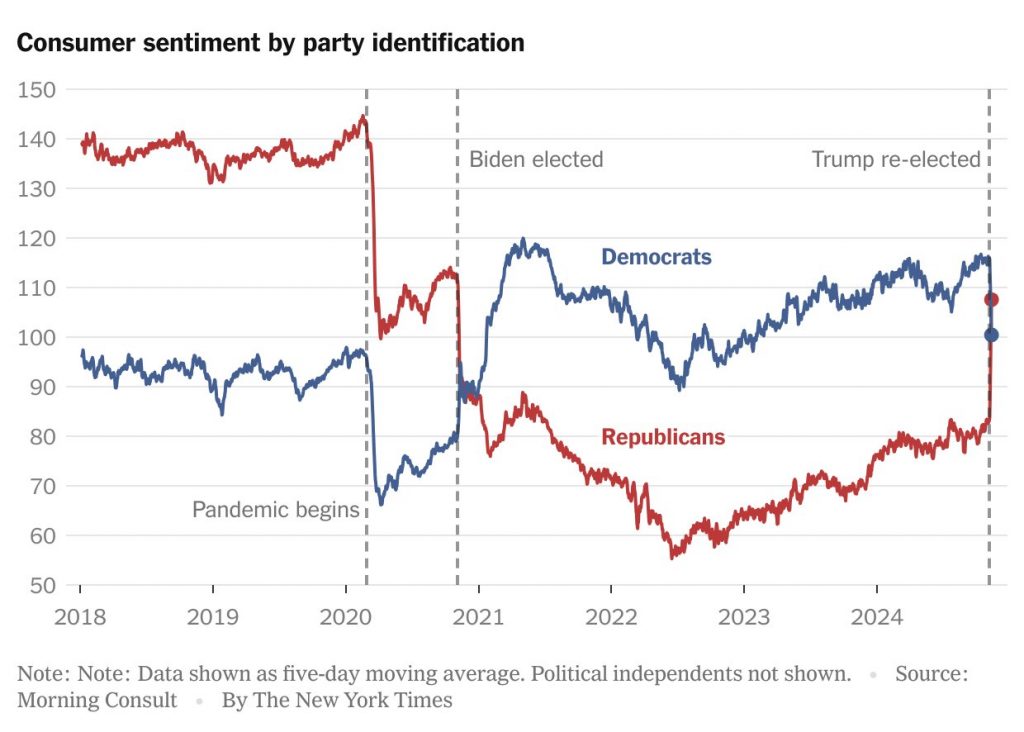El vuelo de un avión espía U2 en 1958 da a Estados Unidos la primera pista de que algo está ocurriendo en Dimona, Israel. Las fotografías no son una prueba definitiva porque lo que se ve en superficie no permite llegar a una conclusión clara. Es posible que para entonces ya exista un complejo subterráneo para el procesamiento de plutonio. El programa nuclear israelí se había iniciado antes con la firma de un pacto con Francia, por el que París acordaba vender a su aliado en la guerra de Suez un reactor nuclear capaz de producir grandes cantidades de plutonio y la tecnología necesaria para separar el plutonio del combustible irradiado del reactor.
En el último año de su mandato, el presidente estadounidense Eisenhower no abre un conflicto a causa de unas revelaciones aún no confirmadas. La Administración de John F. Kennedy adopta una posición muy diferente. La política de no proliferación nuclear es uno de los objetivos básicos del nuevo presidente y eso le coloca en rumbo de colisión con el primer ministro israelí, David Ben Gurion. El político que dominó los primeros quince años del Estado israelí no permitirá que JFK le arranque una concesión más de la necesaria. Ya ha comenzado el proceso por el que Israel se hará con la bomba nuclear. Actualmente, se calcula que el Estado judío cuenta con al menos noventa cabezas nucleares.
Entonces, tanto el Departamento de Estado como la CIA reciben informaciones o rumores sobre la colaboración de Israel y Francia. En junio de 1960, la Embajada de EEUU en Tel Aviv pide explicaciones por primera vez. Recibe la respuesta de que se trata de una planta de investigación metalúrgica. En diciembre, Washington descubre gracias al Gobierno británico que Noruega ha vendido a Israel veinte toneladas de agua pesada y las dudas empiezan a disiparse. El 8 de diciembre, el director de la CIA, Allen Dulles, informa a la Casa Blanca de que Israel está construyendo una gran central nuclear.
La opinión pública no tarda mucho tiempo en enterarse. El 16 de diciembre, el diario británico Daily Express anuncia que Israel está desarrollando “una bomba nuclear experimental” en Dimona, una pequeña localidad situada en el desierto del Negev.
La primera reacción israelí es la habitual en todos los países que han conseguido la bomba. Dimona ha sido “diseñada exclusivamente con fines pacíficos”, dice el Gobierno de Ben Gurion. Como Israel no cuenta oficialmente con uranio, promete que entregará a EEUU cualquier cantidad de plutonio que se produzca en el proceso de fisión nuclear. No es que estas promesas tengan mucha credibilidad en el Congreso de EEUU en un principio. “Mienten como ladrones de caballos”, dice con lenguaje pintoresco el senador republicano Bourke Hickenlooper.
La presión de Washington es incesante. Kennedy aún alberga esperanzas de que el presidente Gamal Abdel Nasser no coloque a Egipto en el bando soviético y cree compatible la alianza con Israel con un rechazo radical a la bomba nuclear israelí. En una reunión en la suite 28A del Waldorf Astoria de Nueva York, el 30 de mayo de 1961, se produce la confrontación entre los dos hombres.
Ben Gurion se mantiene firme en la defensa del uso pacífico de Dimona. Israel necesita la energía nuclear para mantener plantas desalinizadoras con las que suministrar agua potable a zonas necesitadas, dice. Kennedy no se conforma con explicaciones plausibles. Exige una serie de inspecciones anuales de Dimona con la presencia de científicos neutrales para darles más credibilidad. Ben Gurion comienza a desconfiar.
BG: “¿Qué quiere decir con neutrales?”.
JFK: “¿Cree, como Jruschov, que ningún hombre puede ser neutral? Pensemos en Nehru” (primer ministro de India).
BG: “Sí, Nehru es neutral, aunque tras su experiencia con China, no diría que es tan neutral”.
JFK: “Sí. O Suiza, Suecia o Dinamarca. ¿Se opondría a que enviáramos a un científico neutral?”.
Ben Gurion está acorralado. Negarse a esas inspecciones demostraría que tiene algo que ocultar, que es precisamente lo que está ocurriendo. Acepta, pero a partir de entonces se embarca en una serie de maniobras de obstrucción y consigue retrasar las visitas. Una inspección anterior no había arrojado ningún resultado. En una segunda ocasión, los científicos sólo pueden pasar 40 minutos en Dimona y no reciben permiso para visitar el edificio principal. Todo está preparado para que no encuentren nada.
Kennedy podría haber aumentado la presión hasta niveles insoportables impidiendo la venta de los misiles antiaéreos Hawk en 1962. Por otro lado, sin ellos es probable que Ben Gurion no hubiera autorizado ningún tipo de inspección. Y eso es todo lo que podía conseguir EEUU en ese momento.
Los Hawks son la mejor línea de defensa con la que Dimona puede contar ante un hipotético ataque preventivo egipcio, como de hecho ya había amenazado Nasser. En la primera oleada de ataques para destruir a las fuerzas aéreas egipcias en la Guerra de los Seis Días (1967), Israel sólo pierde ocho aviones. Uno de ellos vuelve dañado a su base manteniendo el silencio de las comunicaciones ordenado para la misión. Entra en el espacio aéreo de Dimona y es derribado por un Hawk.
Kennedy no ceja en su empeño hasta que arranca un compromiso en una reunión con Shimon Peres –entonces viceministro de Defensa e implicado en el programa nuclear desde el primer momento–, que termina convirtiéndose en la respuesta estándar israelí para las décadas siguientes. “Puedo asegurarle con total claridad que no introduciremos las armas nucleares en la región, y que ciertamente no seremos los primeros en hacerlo”, dice Peres en la Casa Blanca. Como se verá más tarde, las palabras tendrán un significado muy peculiar a la hora de encubrir las evidencias sobre la bomba israelí.
La resistencia de Ben Gurion a aceptar inspecciones reales termina enfureciendo a Kennedy. En la historia de la relación entre ambos aliados, pocas veces EEUU ha enviado a Israel un ultimátum tan claro como el que aparece en la carta de JFK al primer ministro israelí del 18 de mayo de 1963. “Este compromiso [con la seguridad de Israel] y este apoyo estarían en serio peligro para la opinión pública de este país y para Occidente si este Gobierno [de EEUU] fuera incapaz de obtener información fiable sobre un asunto tan vital para la paz como el carácter de los esfuerzos israelíes en el campo nuclear”.
Dos hechos inesperados contribuirán a que la tormenta amaine: la dimisión de Ben Gurion y el asesinato de Kennedy.
Una primera respuesta del primer ministro a la carta de Washington contiene las promesas habituales, pero también ciertas salvedades ambiguas que hacen ver a los norteamericanos que el israelí no ha entendido el mensaje. Un mes después, Kennedy envía una segunda carta en términos similares, si cabe más duros, y reitera la amenaza de que el apoyo a Israel está “en serio peligro”.
Ben Gurion está tensando la cuerda al límite, pero no tendrá que afrontar las consecuencias. Antes de que el embajador norteamericano pueda entregarle la segunda carta, presenta la dimisión de forma inesperada. La noticia causa un gran impacto en Israel. El político más poderoso del país se retira de todos sus cargos: primer ministro, ministro de Defensa y líder del partido Mapai (que luego será el Partido Laborista).
Varios políticos e historiadores creen que el conflicto con Washington es lo que ha originado la dimisión. Incluso algunos opinan que fue forzada por Kennedy. Sin embargo, no parece que sea así. En el libro ‘Support Any Friend. Kennedy’s Middle East and the Making of the U.S.-Israel Alliance’, el historiador Warren Bass sostiene que la razón no hay que buscarla en el programa nuclear. La posición de Ben Gurion dentro de su partido era insostenible. La vieja guardia del Mapai “estaba convencida de que Ben Gurion iba a pasar por encima de la vieja generación de líderes y colocar a (Shimon) Peres y (Moshe) Dayan al frente del partido”. No iban a permitirlo.
Sin el carácter indomable de Ben Gurion, muchos creen que el sucesor, Levi Eshkol, será un líder de transición. Pero en el caso del conflicto nuclear con EEUU, su perfil bajo y alergia a los grandes enfrentamientos le resultan muy útiles.
Eshkol no tiene la menor intención de correr riesgos en la relación con Washington. Es demasiado valiosa como para adoptar una actitud obstruccionista. Bass cuenta en su libro un viejo chiste israelí en el que unos agricultores se presentan en el despacho del primer ministro para quejarse de los efectos de una terrible sequía. “¿Dónde?”, pregunta un alarmado Eshkol. “En el Negev, por supuesto”, le dicen. “Menos mal”, comenta Eshkol, mucho más aliviado. “Pensaba que era en EEUU”.
Donde Ben Gurion había sido intransigente, su sucesor es flexible y conciliador. Acepta la idea de inspecciones regulares sin concretar demasiado. En ese momento, la prioridad es reducir al mínimo las tensiones en una relación que es estratégica para Israel. Ya habrá tiempo de ocuparse de que el programa nuclear siga oculto. Kennedy se da de momento por satisfecho.
Su muerte en noviembre de 1963 no provoca un giro completo en las relaciones con Israel. Sí acelera la profundización de la alianza. Lyndon Johnson no está tan comprometido con la idea de no proliferación. Nunca permite que el programa nuclear israelí interfiera en su diálogo con Eshkol. Y da inicio a una etapa que se prolonga hasta nuestros días de venta del mejor armamento a Israel. 210 tanques M-48 en 1965. 48 bombarderos Skyhawk en 1966, la primera gran venta de aviones. 50 bombarderos F-4 Phantom en 1968.
Las inspecciones de Dimona –Kennedy quería que fueran dos al año– se reducen a una sola. Los norteamericanos ven lo que los israelíes quieren que vean. En junio de 1966, The New York Times informa de que la última visita confirma a Washington “la conclusión inicial de que la central no se está utilizando para fabricar armas atómicas”. Lo que no conoces no te puede hacer daño.
En algún momento de la presidencia de Johnson, Israel concluye los trabajos de su primera bomba nuclear. Según el historiador israelí Avner Cohen, cuando llega la guerra de 1967, el país ya cuenta con “capacidad armamentística nuclear, rudimentaria pero operativa”, probablemente dos bombas nucleares.
La Administración Johnson nunca se ve en la tesitura de tomar una decisión al no poder ignorar que Israel tiene la bomba. Nixon no tiene esa posibilidad. Cuando plantea en varias ocasiones al Gobierno de Golda Meir que la aparición de armas nucleares en Oriente Medio es “una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos” porque supondría un grave revés para los intentos de impedir la extensión de esas armas en todo el mundo, Israel comienza a dar forma a la política de ambigüedad calculada que persiste hasta nuestros días. Para ello, es necesario retorcer la verdad, aplicar a ciertos conceptos un significado discutible y hacer creer a Washington que estaría dispuesta a firmar el Tratado de No Proliferación.
Al final, Richard Nixon y Henry Kissinger deciden que la capacidad de presión de su Gobierno sobre Israel es limitada y que llevarla hasta sus últimas consecuencias sería incluso contraproducente para la política de no proliferación.
Tras la llegada de Nixon a la Casa Blanca, la bomba israelí es ya el fantasma del que todos hablan en los Departamentos de Estado y de Defensa en Washington, aunque los hay que harán todo lo posible por ocultarlo. Entre ellos, está el embajador norteamericano en Tel Aviv, Walworth Barbour, en el cargo desde 1961 (lo fue durante doce años).
Barbour asiste a una reunión en el Departamento de Estado al comenzar 1969 donde recibe un informe sobre lo que los servicios de Inteligencia conocen del programa de armas nucleares israelíes. En un momento dado, el embajador se levanta y da por zanjada la cuestión: “Caballeros, no me creo ni una palabra de esto”.
Hay una persona que no da crédito a lo que escucha, quizá porque sólo unos meses antes había dado a Barbour esa información sin que se produjera la misma reacción. Fuera de los oídos de los demás, le dice: “Señor embajador, usted sabe que esto es cierto”. El diplomático le deja claro cuáles son sus prioridades: “Si yo lo reconociera, tendría que ir al presidente [para informarle]. Y si él lo admite, tendría que hacer algo al respecto. El presidente no me envió para meterle en problemas. No quiere que le den malas noticias”.
Todas las claves de lo que termina siendo la luz verde de EEUU a la bomba israelí están en un informe que Kissinger envía a Nixon en julio de 1969, desclasificado en 2001, poco antes de una visita de Golda Meir a la Casa Blanca. El consejero de Seguridad Nacional presenta ahí el consenso existente entre los principales departamentos implicados y hace sus propias recomendaciones.
El texto es en sí mismo un manual de la realpolitik. Se establecen unos principios claros de la política exterior norteamericana pero, al mismo tiempo, se admite que hacerlos cumplir perjudicaría por otras razones a los intereses del país. El silencio es la forma con que se salva esa contradicción. Si los israelíes quieren tener algo, la única alternativa viable es que no se sepa. Golda Meir no podría estar más de acuerdo.
Kissinger establece que la presencia de armas nucleares en Oriente Medio va contra los intereses de EEUU. Acto seguido, detalla el potencial israelí: “Israel tiene 12 misiles superficie-superficie entregados por Francia. Ha puesto en marcha una cadena de producción y planea tener para finales de 1970 una fuerza total de 24-30, diez de los cuales están programados para llevar cabezas nucleares”.
¿Cuál es la principal y única baza con la que cuenta EEUU para presionar, dado que nadie se imagina que vaya a imponer sanciones a su aliado? La venta de los bombarderos F-4 Phantom, prometida por Johnson y que está previsto que se inicie en septiembre. Kissinger apunta que, cuando se firmó ese contrato, Israel se comprometió a “no ser el primero en introducir armas nucleares en Oriente Medio”. Hay que recordar que los F-4 pueden adaptarse para lanzar una bomba nuclear.
Para salvar el salto entre el lenguaje y la realidad, los israelíes tienen su propia definición de la palabra introducir. Según ha contado Yitzhak Rabin a sus interlocutores (entonces embajador israelí en Washington), es lícito contar con armas nucleares mientras no hagan una prueba nuclear, desplieguen esas armas o hagan pública su posesión. Si no hacen nada que sirva al mundo para ser consciente de que existe una nueva potencia nuclear, en ese caso no estarían introduciendo las nuevas armas en la región.
“Al firmar el contrato [de venta de los F-4], escribimos a Rabin para decirle que creemos que la simple ‘posesión’ constituye una ‘introducción’, y que la introducción de armas nucleares por Israel sería para nosotros causa suficiente para cancelar el contrato”, prosigue Kissinger.
Con ser peligrosa, la posesión de armas nucleares no lo es tanto como el hecho de que trascienda. Podría hacer que la URSS extendiera su paraguas nuclear sobre los países árabes y reforzar su control sobre ellos. Kissinger se pone en la piel del Politburó para afirmar que los soviéticos también preferirían no saber y no tener por tanto que cumplir los compromisos con sus aliados.
A EEUU le interesa “como mínimo” que Israel firme el TNP. Con una mezcla de cinismo y realismo, Kissinger admite que quizá sea irrelevante. “No es que firmar suponga alguna diferencia en el programa nuclear israelí, porque Israel podría fabricar las cabezas nucleares de forma clandestina”. Al menos, la firma les daría la opción de tratar el asunto abiertamente con el Gobierno de Golda Meir.
Los objetivos norteamericanos planteados a Nixon son que Israel firme el TNP, que se comprometa por escrito a no ser el primer país en introducir las armas nucleares en Oriente Medio, quedando claro que posesión es sinónimo de introducción (aunque Kissinger dice que podrían darse por satisfechos siempre que no se concluya hasta el final el proceso de ensamblaje de una cabeza nuclear o su instalación en un misil); y que detenga la producción y despliegue de los misiles Jericó o cualquier otro misil capaz de transportar una cabeza nuclear.
De inmediato, Kissinger plantea a Nixon por qué estos tres objetivos son de hecho inalcanzables. Este “dilema” se basa en que “Israel no nos tomará en serio” si no estamos en condiciones de amenazar con cancelar la venta de aviones o incluso toda la relación militar entre los dos países, incluida la venta de armamento. Se puede realizar esa presión, pero no será efectiva si no se está dispuesto a llegar hasta el final.
Y lo que Kissinger le dice a Nixon es que no pueden. Negar a Israel los aviones provocaría una “enorme presión pública” sobre el Gobierno –hay que suponer que por la probable protesta de la comunidad judía norteamericana y del Congreso–. “Estaríamos en una posición indefendible si no pudiéramos declarar por qué hemos retirado los aviones. Pero si explicamos nuestra posición en público, seríamos nosotros los que estaríamos desvelando la posesión de armas nucleares por Israel, con todas las consecuencias internacionales que eso conlleva”.
El resultado de la reunión entre Nixon y Golda Meir en septiembre de 1969 no se conoce con el mismo detalle. Parece claro que EEUU e Israel llegaron a un acuerdo secreto en los términos que deseaba Meir. No se harían pruebas nucleares que trascendieran y no habría una declaración pública sobre el nuevo arsenal. EEUU no reconocería en público que Israel contaba con armamento nuclear.
En octubre, Rabin informa a Kissinger de que Israel “no se convertirá en una potencia nuclear”. Es una simple mentira o una aplicación de la adaptación del lenguaje a las circunstancias. Las bombas nucleares existen pero, al no hacerse pública su existencia, en realidad no existen.
Además, comunica que su país estudiará firmar el TNP después de las elecciones de noviembre. Al año siguiente, el mismo Rabin confirma que no habrá tal adhesión. Ya da igual. EEUU abandona toda idea de presión y pone fin a las inútiles inspecciones de la central de Dimona. No es necesario continuar con el teatro de las inspecciones que nunca iban a encontrar nada.
Desde entonces, Israel mantiene una política a la que se llama de ambigüedad nuclear. Ni confirma ni desmiente que tenga las armas nucleares que todo el mundo sabe que tiene. Si es necesario, reitera los términos expresados años atrás por Rabin. En 1986, un técnico de Dimona llamado Mordejái Vanunu se puso en contacto con The Sunday Times para contar lo que sabía del arsenal atómico y aportar pruebas fotográficas. El periódico lo llevó al Reino Unido, pero el Mossad consiguió engañarle después y lo secuestró. Fue juzgado en secreto en Israel y condenado. Pasó 18 años en prisión, de los que once fueron en confinamiento solitario.
El entonces primer ministro, Ehud Olmert, cometió un desliz en una entrevista con una televisión alemana en 2006 al dar a entender que Israel contaba con armas nucleares. Recibió muchas críticas de la oposición entre las que destacó la del exministro de Exteriores Silvan Shalom, del Likud. “Siempre nos enfrentamos a la misma cuestión cuando nuestros enemigos preguntan: ¿por qué se permite a Israel tener la bomba y no a Irán?”. Esa es la pregunta que todos los presidentes norteamericanos posteriores a Nixon no han querido responder en público.